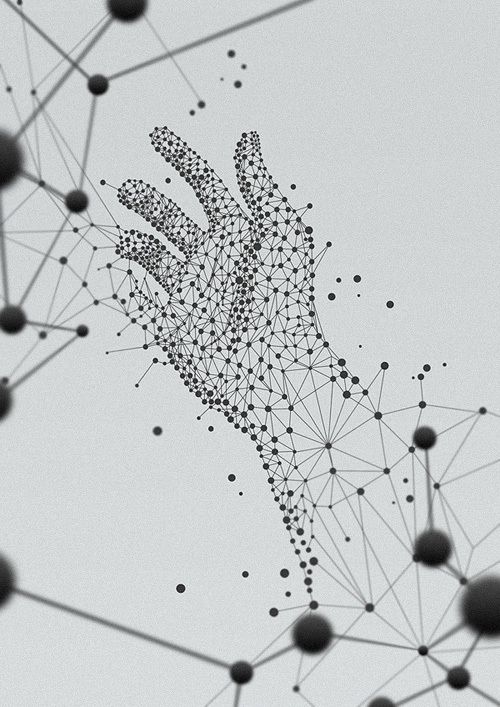Quizá es porque casi nació en el agua. O por una ballena que pintó su abuelo en su bañera cuando era niño. Phillip Hoare tiene 57 años, vive en Southampton (Inglaterra) y planifica sus días según las mareas. Es un hombre que siente claustrofobia si pasa mucho tiempo lejos del mar y que aprendió a nadar a los 25 años. Él es el autor de un libro emocionante: Leviatán o la ballena, editado por Ático de los libros.
Las ballenas, escribe Hoare, están hechas del material de los sueños porque existen en ese otro mundo, casi alienígena, que es el océano. Y son fascinantes: siguen campos magnéticos invisibles, ven a través del sonido y escuchan a través de sus cuerpos –son capaces de escanear a su presa y ver su interior para saber si está embarazada–. Las ballenas se comunican de un extremo al otro del mundo, tan fuerte que cuando los científicos las oyeron por primera vez pensaron que se trataba de terremotos marinos. Hay estudios que demuestran que son capaces de resolver problemas, utilizar herramientas y que viven en sociedades complejas. Pueden exhibir alegría y dolor: saltan por puro placer, como niños jugando entre las olas. Tienen talentos desconocidos para nosotros y almacenan recuerdos sobre hábitats y rutas marinas que transmiten como herencia cultural a sus crías. Con ellas la ciencia intenta demostrar que la cultura no es exclusiva al hombre y que incluso desarrollan lenguajes distintos de una latitud a otra, igual que nuestros acentos.
Pero a estos seres inmensos, aerodinámicos, joyas de la ingeniería animal, los hemos matado sin piedad. La gran cantidad de aceite que tienen en su cabeza –una grasa que aún no se sabe si sirve para su flotabilidad o si es parte de su sistema sónico (como un altavoz por el que comunican su presencia y leen a sus presas)–, las convirtió en blanco de una industria global. Entre los siglos XVIII y XIX aquello fue una carnicería monstruosa en los mares del norte y el sur. Una industria tan poderosa que, de hecho, fue la primera con la que Estados Unidos se abrió al mundo y exportó su cultura e ideas. Incluso fue en Nantucket, el corazón del negocio ballenero –el equivalente hoy al petróleo– donde surgieron las primeras fortunas industriales de Norteamérica.
No hay nombre para lo que el hombre ha hecho con estos animales, sólo porque expulsan tesoros de su cuerpo: el aceite de ballena que hace 200 años se utilizaba para hacer velas e iluminar ciudades –Londres prendió sus farolas con su aceite hasta que apareció la bombilla– todavía se usa en la industria cosmética. Su grasa es parte de la fórmula de remedios para la artritis y de motores, ceras para cuero, pinturas, barniz, detergentes y lubricantes de relojes –de los suizos al astronómico de la catedral de Estrasburgo–. En países como Japón se vende su carne para alimento humano o de mascotas. Y marcas como Yves Saint Laurent, Givenchy y Cristian Dior usan su famoso ámbar gris como pieza clave en su perfumería. Sólo hasta hace 30 años entró en vigor la moratoria que prohibía su caza indiscriminada, pero los barcos balleneros continúan su trabajo en distintos puntos del mar.
Y no sólo las cazamos sin piedad. También mueren por el ruido y los desechos: la contaminación acústica las ensordece, tragan desperdicios de plástico por error, el hueco en la capa de ozono les causa cáncer de piel y el calentamiento global afecta sus zonas de alimentación. Quedan atrapadas en redes de pesca, chocan con barcos y se varan en las costas porque hemos distorsionado su paisaje sonoro: se despistan con el ruido de los sonares submarinos y el martilleo de las plataformas petroleras.
Todo esto lo cuenta Hoare en Leviatán, pero este libro no es, ni mucho menos, un tratado sobre ballenas. Es un ensayo experimental que recuerda Los trazos de la canción de Bruce Chatwin, los ensayos viajados de Martín Caparrós o las Librerías de Jorge Carrión por su mezcla de géneros. Es autobiografía: habla de su infancia, su relación con el agua y las ballenas desde que era niño, incluso de sus días en el hospital antes de la muerte de su madre. Es divulgación científica sobre cachalotes, sus medidas, hábitos, historia y evolución. Es una oda a Moby Dick que al mismo tiempo es reseña, comentario de texto y biografía comentada de Melville. Y además, un fabuloso libro de viajes. Un texto imprescindible, misterioso. Y como siempre que se habla de ballenas, casi místico.
Publicado en el periódico El Mundo. Agosto 27 de 2015.