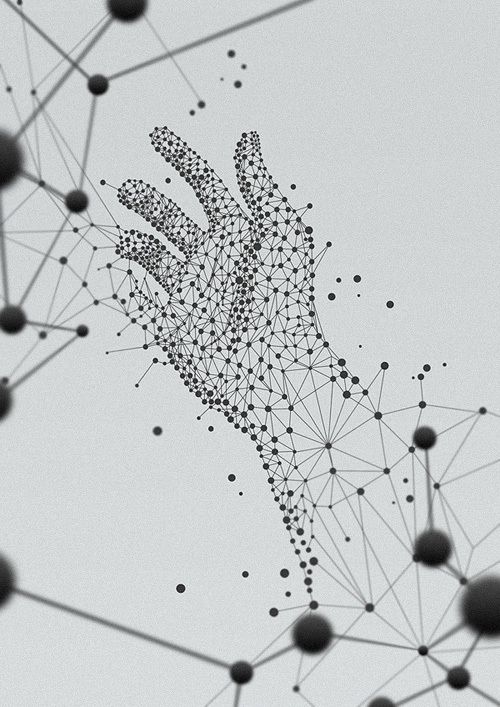Conocí en estos días a un par de hermanos que no sabían jugar Nintendo. Me llamó la atención. No sabían coger el control ni dominaban los botones para saltar, correr, ir hacia adelante o atrás. Al rato, cuando unos primos suyos llegaron con tabletas y iPhones, vi cómo estos hermanos los miraban entre envidiosos y desconcertados. Me enteré de que su mamá no los dejaba jugar con estos aparatos: defensora de los libros, tenía vetados cualquier tipo de videojuegos en su casa.
Esa madre y esos niños me recordaron esa especie de superioridad moral que se suelen endilgar todos los que se jactan de no jugar a nada. Pues yo digo que habría que desconfiar de los que no quieren jugar –no hay ninguna superioridad en ello– y compadecer a quienes no saben hacerlo. El juego es uno de los primeros soportes de la fantasía y la imaginación. ¿Cómo, si no con nuestros primeros juguetes, conocemos la ficción y los mundos imaginarios? ¿No es jugando con nuestros pies y manos que nos descubrimos el cuerpo y más adelante, de adultos, con juegos ya menos inocentes, exploramos nuestro propio placer? Con ciertos videojuegos desarrollamos la capacidad de atención, de reacción y aprendemos a resolver problemas: todos los que hemos pasado horas frente a uno conocemos el placer que supone superar un reto después de muchos intentos y lo que es no poder irse a la cama sin habernos vencido, sobre todo, a nosotros mismos.
El juego entrena la memoria, agita la curiosidad e invita a la superación del obstáculo: siempre queremos saber qué hay en el siguiente nivel, derrotar enemigos cada vez más difíciles. De hecho, gracias a que fallamos muchas veces, fortalecemos nuestra tolerancia al fracaso.
El hombre, además de sapiens y faber, es homo ludens, como explicó el filósofo Johan Huizinga hace más de ochenta años. Es necesario el juego para que exista la cultura y casi se puede decir que no hay una obra de arte que no sea también juego: Mallarmé y los escritores del Oulipo jugaron con las palabras para hacer gran literatura: Rayuela fue el resultado de un sofisticado juego de Cortázar, Perec jugó a esconder las letras para contar nuevas historias y Queneau elevó a la categoría de arte el juego de los ejercicios de estilo. Duchamp jugaba con urinarios y Chema Madoz lo hace hoy con objetos cotidianos para componer metáforas visuales, en un intento de recuperar su mirada de niño.
Huizinga define el juego como un escenario en el que reina el entusiasmo, que se desarrolla dentro de ciertos límites de lugar, de tiempo y voluntad, y en el que se siguen unas reglas libremente consentidas, sin que medie una utilidad o necesidad. Así, el deporte, las actividades al aire libre como correr, el buceo, el kitesurf, el parapente y también el viaje e incluso el amor son formas que encontramos los adultos de seguir jugando. Como terrenos de creación y descubrimiento, parten también de la curiosidad, y son un marco infinito de libertad y expresión. Constituyen la posibilidad de inventarnos, de construir un personaje –como cuando niños– y de explorar otros mundos posibles. Hace poco leía que en las sociedades escandinavas se privilegia el juego y la creatividad por encima de las calificaciones numéricas hasta quinto de primaria: el ingenio por encima de la competencia.
Me interesa el juego porque detrás suyo siempre hay una metáfora, que es el reflejo mismo de la abstracción. Y en una sociedad que sufre hoy de literalidad, que ve atrofiado su pensamiento complejo al punto de que un académico de la lengua se plantea reducir el Quijote para que lo entiendan los adolescentes –¿qué ha pasado tan grave en el camino para que un joven de hoy no entienda lo que sí un contemporáneo suyo hace 50 años?– es necesario tomarse el juego en serio. El desafío no es sólo que esos chicos que sostienen en sus manos muchas horas Ipads y Playstations puedan pasar el mismo tiempo con un libro –hay que explicarle a la mamá de esos hermanos de los que hablaba al principio que esas actividades son complementarias y no incompatibles–. Pero se trata también, en últimas, de que el juego es el que posibilita la experimentación, condición necesaria para que exista el arte, el hallazgo científico, la gran literatura. Ahí está la vía de la evocación y la sugerencia; el método para salir de las formas tradicionales y explorar otras nuevas, el camino seguro para ir de lo obvio a lo inesperado, la principal atrofia que padecemos hoy en día.