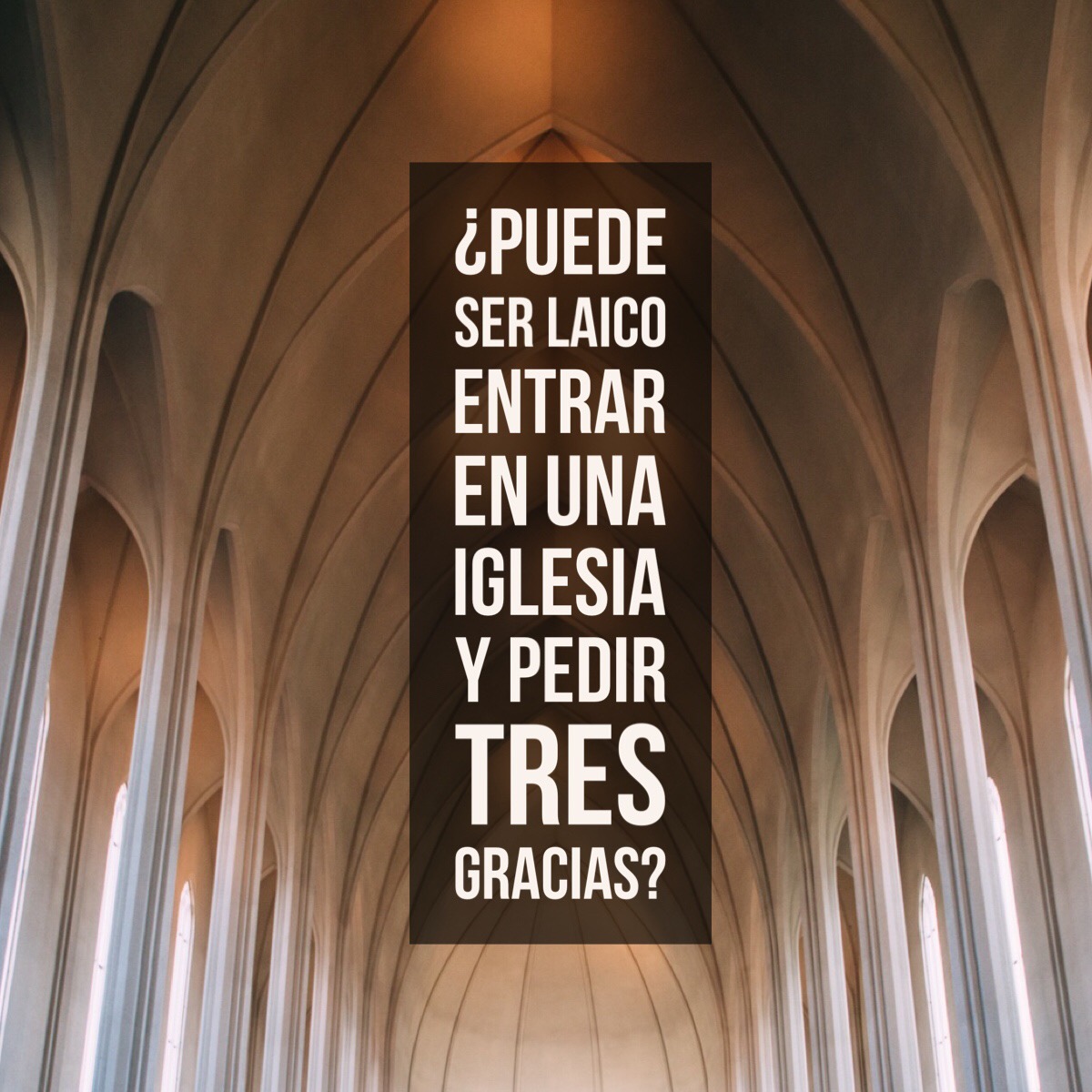En el 2013 fue ‘Selfie’. En el 2015, el emoji que llora de la risa. Y en el 2016, ‘posverdad’. Todos los años, Oxford elige la nueva palabra que incluirá en su famoso diccionario y la semana pasada anunció que el neologismo ‘post-truth’ se ha impuesto como el nuevo término para “denotar circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal”.
En otras palabras, no importa la razón sino las tripas. La verdad se ha vuelto irrelevante. El término pretende describir la conmoción que ha supuesto el Brexit, el triunfo de Donald Trump y la derrota del Plebiscito para la paz, tres posverdades que sobrepasan las expectativas racionales y responden más a cuestiones emocionales que a la razón o la lógica. The Economist ya lo explicaba a propósito del resultado de las elecciones americanas: “Donald Trump es el máximo exponente de la política ‘posverdad’: una confianza en afirmaciones que se ‘sienten verdad’ pero no se apoyan en la realidad”.
En Estados Unidos circuló un supuesto mensaje en el que el papa Francisco pedía el voto por el candidato republicano, otro que aseguraba que Bill Clinton había violado a una niña de 13 años y uno más según el cual el auge de Hillary estaba rodeado de varias muertes, entre ellas las de un agente del FBI que la investigaba y un empleado del partido demócrata que iba a testificar contra ella. Aquí, por Facebook y Whatsapp, circulaban cadenas que afirmaban que, de ganar el sí, cada colombiano tendría que adoptar un secuestrado, que Timochenko sería candidato presidencial, que los votos del No serían borrados gracias a los esferos borrables que se instalarían en las mesas de votación y que una supuesta ley Roy Barreras obligaría a aportar el 7% de la pensión para el sostenimiento de las bases guerrilleras. Todo mentira, que en estos tiempos ya no sobra repetirlo.
Entonces, cuando se sabe por estudios como los del Pew Research Center que el 60% de las personas emplea las Redes Sociales para informarse, ¿cómo combatir todos esos posts que “parecen verdad” pero no hacen más que desinformar y confundir? Porque no pasa sólo en temas políticos: basta entrar a Facebook cualquier mañana para ver cómo uno de tus amigos ha compartido un post que explica, en letras mayúsculas, cómo el limón es el gran remedio contra el cáncer, cómo el cilantro puede eliminar todos los metales del cuerpo en 42 días o cómo las farmacéuticas desarrollan medicamentos que no curan enfermedades sino que las cronifican para mantener su industria multimillonaria.
Tres meses después de que Facebook despidiera a los 18 editores que seleccionaban las noticias destacadas en favor de un algoritmo para hacer el trabajo, la plataforma ha sido acusada de influir en el resultado de las elecciones gracias a la difusión masiva de noticias falsas. Y aunque Mark Zuckerberg insista en que esa influencia no ha sido tal pero, al mismo tiempo, se una a Google para impedir el acceso a la publicidad a las páginas web que promuevan esos bulos, yo soy pesimista y creo que ya no hay solución para esta deriva.
Antes, los grandes medios, los buenos periódicos y revistas, ejercían el papel de porteros, evitando con sus verificadores de datos y su ética esos goles tan fáciles de colar a través de la apariencia de noticia. Pero ellos ya no controlan la distribución de sus contenidos. La gente ha dejado de valorar las fuentes –les da igual si la información está publicada en el New York Times o en chucuchuchucuchu.com– y la pérdida de credibilidad que padecen las grandes cabeceras, en algunos casos con razón, tampoco ayuda a parar la expansión de esta problemática. Y todo esto mientras lo que se afirma como verdadero ya no tiene ninguna base en la realidad; abundan los supuestos expertos dispuestos a demostrar cualquier afirmación por dinero, cercanía con el poder o posibilidad de influencia y el resto difunde bulos por pura ignorancia.
Pero lo que más inquieta no es solo que la gente divulgue y crea en falsas afirmaciones y paranoias conspiratorias, sino que llamemos “posverdad” a lo que no es otra cosa que mentira. Y que encima se incluya en el diccionario. Como en el 1984 de Orwell, cuando el Ministerio de la Verdad reemplazaba oscuridad por inluz o inoscuro, caliente por infrio e inbueno para decir mal; dejamos de llamar a las cosas por su nombre y nos olvidamos de que es precisamente el lenguaje el que posibilita el raciocinio y que en la verdad está una de las bases de la democracia.
Y así es como nos encaminamos demasiado veloces a cumplir ese presagio en el que para el 2050 ya habríamos todos adoptado la Neolengua, esa cuya finalidad “no es aumentar, sino disminuir el área del pensamiento, objetivo que puede conseguirse reduciendo el número de palabras al mínimo indispensable”. Si no es que estamos ya ahí, en ese momento estelar de la historia en el que LA GUERRA ES LA PAZ. LA LIBERTAD, LA ESCLAVITUD. LA FUERZA, LA IGNORANCIA.