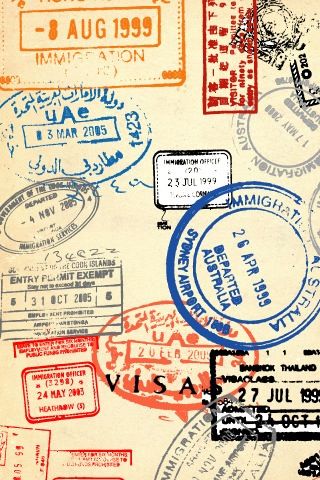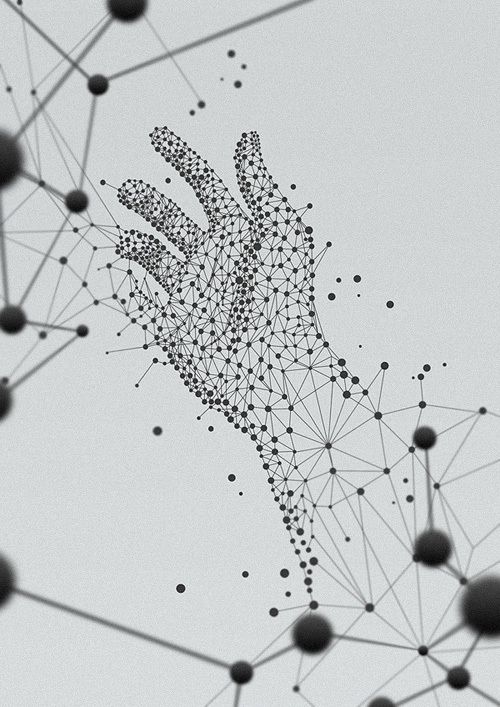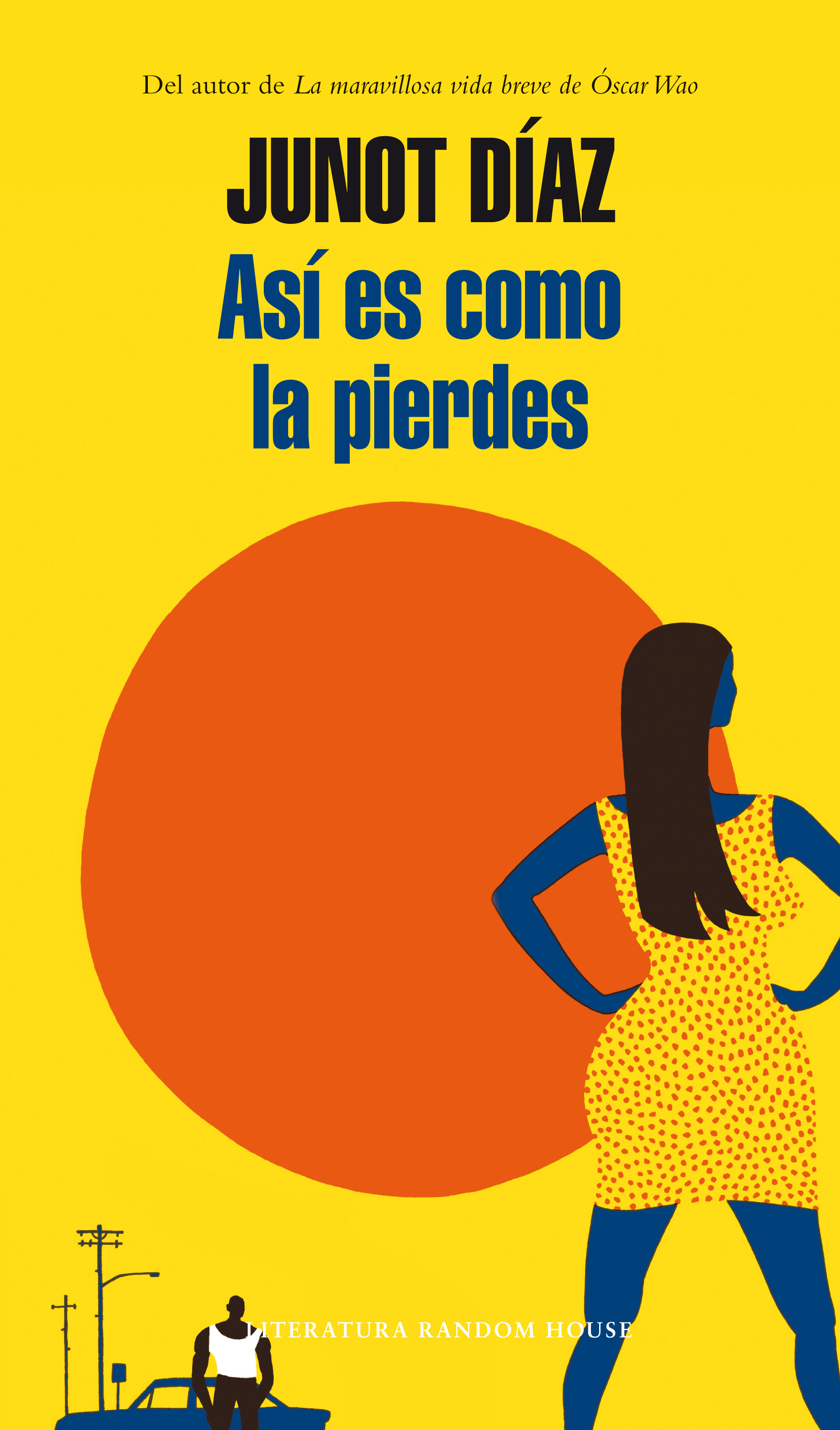EN VIETNAM, EL QUE FUE EL PROGRAMA DE RADIO MÁS FAMOSO DE LOS AÑOS 60 ES AHORA EL LEMA DE UNA CAMISETA ESTAMPADA. LAS BALAS DE LA GUERRA SE VENDEN HOY COMO SOUVENIRS Y LAS PRISIONES SON MUSEOS DEL HORROR, ADEMÁS DE CENTROS DE PROPAGANDA COMUNISTA. EL TÍO HO ES UNA ESTATUA OMNIPRESENTE Y CRUZAR LA CALLE ES UNA ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO QUE AMENAZAN 18 MILLONES DE MOTOCICLETAS.
UNA CRÓNICA DE VIAJE CUANDO SE ACERCA EL 40 ANIVERSARIO DEL FINAL DE LA GUERRA.
Publicado en El Colombiano, noviembre de 2014. Descargar PDF
Hace ya tiempo que Vietnam dejó de ser el escenario de una guerra. O por lo menos el de la guerra que una docena de películas y fotografías famosas se han encargado de fijar en la galería de Occidente como la primera guerra norteamericana de la que no había que sentirse orgulloso, en la que los soldados no debían ser recibidos como héroes al volver. Esa guerra, la más publicitada del último medio siglo, le ha restado a nuestra idea sobre Vietnam todos sus posibles matices.
Hollywood –no menos colonizador que los marines que desembarcaban en el delta del Mekong en los sesenta– ha conseguido reducir a tópico de matones profesionales a esos soldados veinteañeros que fueron hasta allí, murieron por miles, dejaron tres millones de muertos y que, según películas y series de televisión, hoy son un puñado de veteranos perturbados que más bien hay que compadecer –quizá con razón–. Y qué difícil resulta, después de haber visto Rambo, Apocalipsis Now, La chaqueta metálica, Soldado Universal y El cazador, salir de tantas frases hechas.
En esa montaña de filmografía sobre Vietnam, las secuencias van de pum pum pum fuck fuck fuck papapapapa y compiten por quién dispara más ráfagas de fusil o grita 'joder' más rápido y más fuerte. Los militares fuman porros en las trincheras y luego queman aldeas y matan orientales con sombreritos cónicos como si de un videojuego se tratara. Pero no es posible encontrar ninguna –y casi tampoco libros– que traten en realidad sobre los vietnamitas; han pasado dos décadas y tampoco se escriben ni se ruedan. Hoy Hollywood habla de Irak, el IS y Afganistán, claro.
Es un lugar común decir que Estados Unidos perdió la guerra porque no supo –o no pudo– comprender la mentalidad de los locales (lo que se hubiera traducido en una forma distinta de combate), y porque permitió a los periodistas retratar los primeros planos de la guerra para transmitirla por televisión a la hora del almuerzo y ser portada en las revistas los domingos. Pero lo cierto es que hoy en este lado del mundo, por más fotos de Kappa y películas de Kubrick y de Coppola que hayamos visto, de Vietnam, de ese país que en el mapa tiene forma de serpiente, de su paisaje, su población y de todo lo que se queda siempre por fuera de los estereotipos de la guerra, no sabemos casi nada. Hay que ir hasta allí para, al menos, intentar averiguarlo.
Lo mismo pero con Arroz
Llego a Hanói un agradable mediodía de diciembre para comprobar que incluso en un país comunista al otro lado del mundo es difícil escapar de ciertas postales. Aterrizo en un hotel boutique que bien podría estar en La Paz, Los Ángeles o Nueva Delhi, y una gran pancarta de colores Wish me a Merry Christmas mientras Jingle bells suena al fondo en el comedor del desayuno en el que sirven pancakes y huevos con salchichas.
Entonces salgo a la calle, no sin que antes el conserje del hotel me sonría con una ambigua mirada asiática como queriendo advertirme de algo –no lo hace, nunca lo hacen– y, en cambio, ese hombrecillo bajito, de ojos rasgados y gafas redondas que parece salido de las aventuras del Lotus Bleu de Tintín, me entrega un mapa con la localización exacta del hotel para que pueda desandar los pasos después de mi aventura. No lo sé todavía, pero atravesar las calles del centro de Hanói –la capital de un país con 18 millones de motos– es tan arriesgado que es casi jugarse la vida en cada esquina: lo normal es presenciar unos cuantos atropellos y yo vi un par incluso mortales, de viejecita debajo de camión y motociclista incrustado en la trasera de un bus, dejando hueco en la carrocería. Tanto es así que El Cairo, el D.F. o Bogotá me parecen ahora ciudades casi silenciosas y de tráfico ‘razonable’ si se comparan con aquel maremoto de pitidos.
No hay semáforos ni pasos de peatones –si los hay, los vietnamitas han desarrollado anteojos para no verlos– y cuando entonces supero, todavía con vida, ese primer cruce imposible, lo que me encuentro al otro lado de la calle es una réplica de Notre Dame de París construida por los franceses durante su conquista de ese país que alguna vez se conoció como la Cochinchina (para sentirse un poco en casa, seguro, como hicieron también los españoles en América levantando catedrales o los ingleses en las tierras del norte. Igual que ciertos colombianos llevan arepas de aeropuerto en aeropuerto y réplicas de las Gordas de Botero).
Avanzo un poco más y en la cuarta o quinta esquina ya sé que las calles en Vietnam no se atraviesan a) ni cuando están vacías –una moto inesperada puede surgir de cualquier sitio– y b) ni corriendo: hay que cruzar con parsimonia como si las motos no atropellaran. Son ellos quienes tienen que esquivarte a ti y no tú a ellos, como mandaría el buen sentido.
Agotada, busco un sitio para comer. Y para mi sorpresa, en el centro de Hanói sólo existen restaurantes para turistas, con menús en varios idiomas y precios equiparables a los de Nueva York o Madrid. Me habían dicho que Vietnam se podía recorrer durante un mes con un presupuesto de 300 dólares, pero no es cierto. Ese país del que me hablaron –oriental, barato, comunista de los de cartilla de racionamiento– parece haber desaparecido. Me doy cuenta de que la mayoría visten sudaderas, tenis Nike y jeans imitación Versace. ¿Qué esperaba? Mujeres y hombres campesinos con sombreritos cónicos y trajes regionales todavía recorren las calles con sus cestos al hombro –ahora también ganan dinero tomándose fotos con los turistas–, pero es evidente que pronto solo aparecerán en postales conmemorativas.
Y es que allí se las han arreglado para que al viajero le sea muy difícil escapar del recorrido turístico de ‘lo que hay que ver’, en el que te puedes encontrar con una misma pareja de mochileros rusos en la capital, en Halong o en Saigón, al norte, al centro o al sur del país, se viaje o no en tour o con guía.
Es cuando me encuentro por tercera vez con los rusos que comprendo que algo está mal. Me digo que no es posible. No he viajado siete husos horarios en el meridiano para comer omelettes al desayuno, visitar imitaciones de iglesias francesas, ver la CNN y comer rollitos primavera rodeada de occidentales en las mesas vecinas. ¿Qué hacer?
Ver o reconocer, he ahí la cuestión
¿Viajamos para ver o viajamos para reconocer lo que se supone que allí tenemos que encontrar?. Ese es el to be or not to be del viajero desde que del viaje se tiene noticia. Y para ver, en Vietnam como en cualquier sitio, lo urgente es salir del circuito previsto.
Entonces decido alojarme en hoteles tipo comunista de colchones duros, altavoces en las habitaciones y micrófonos no tan escondidos, y es ahí donde descubro la auténtica sopa Pho del desayuno. Ese guiso de carne, fideos y hierbas aromáticas es la primera prueba de una cocina que es una infinita combinación olorosa, colorida, picante, salsuda, jugosa. A la sopa le sigue una ensalada de papaya verde y mango al mediodía y a ésta el cangrejo con raviolis de arroz o la lubina con frijolitos de soja y hierba de limón para cenar. El problema es que, probado esto, ya sé que no me volveré a resignar con los springrolls de los restaurantes turísticos. Y me pregunto por qué Colombia no tiene una riqueza gastronómica semejante si los ingredientes son los mismos.
También renuncio a los mapas, para perderme. Ya he comprobado que el itinerario sugerido significa limitarme al distrito elegante de Hanói, en el que las embajadas y casonas coloniales no se distinguen mucho de las del barrio Samalek en El Cairo o las del Chicó bogotano. Ya se sabe: los barrios elegantes son a menudo muy parecidos. Entonces atravieso la frontera en la que las aceras se vuelven oscuras y huelen menos a perfume y más a seres humanos. La ciudad se vuelve laberíntica, de otro tiempo, hecha de callejuelas abigarradas que siguen distribuidas, como desde hace siglos, por gremios: aquí los faroleros, allí los herreros, en una esquina los fabricantes de cestas y dos cuadras más allá los comerciantes de la famosa seda indochina. Todo ello entre el esmog de miles de motos que hace que al final del día me duelan los pulmones.
Allí, en ese fragmento del gran mercado que es toda Asia, se puede comprar casi cualquier cosa, incluso una camiseta-recuerdo de Good Morning Vietnam, el programa de radio del ejército norteamericano con el que en los años sesenta se despertaban los marines de la guerra. Las balas de sus fusiles, los restos de los aviones y las municiones hoy se venden como souvenirs.
También hay lagos enormes bordeando esas calles pequeñitas, como el tranquilo Hoan Kiem, donde los hanoienses practican taichi de madrugada. Sus aguas verdes sirven de espejo a los árboles que cuelgan sobre sus orillas y de escondite a tortugas de dos metros que quizá son una leyenda urbana. En esas mismas aceras se mantiene la prisión más antigua de la ciudad, en su día conocida por los presos como el Hanói Hilton, una cárcel célebre por su dureza que hoy es un museo de horrores con esculturas grotescas a escala humana de prisioneros desfallecientes. Malher todavía suena al fondo.
Y allí, como en todo lugar conmemorativo, los comunistas han adecuado un espacio para la propaganda, donde los muertos por la causa revolucionaria ejercen de héroes nacionales. El primero de todos es Ho Chi Minh, libertador frente a los franceses, paladín frente a los gringos. Su estatua es omnipresente y al igual que todo patriota independentista –como Gandhi, Martí o Bolívar–, ha sido elevado a la categoría de santo local por esa religión que se llama nacionalismo y que como todas necesita íconos y templos para reafirmarse. Tanto que el Tío Ho (así también lo llaman) está momificado como su maestro Lenin para que peregrinen a verle locales y turistas. Y afuera de su mausoleo, de tanto en tanto, tiene lugar un cambio de guardia que parece la hermana pobre de la del palacio de Buckingham.
Vietnam es comunista, pero no ateo. El busto de Ho comparte con otros cientos de ídolos las pagodas y templos que huelen a incienso y que casi por sí mismas merecen el viaje. Un universo espiritual tan extraordinario como complejo –mezcla de budismo, caodaísmo, taoísmo y hasta cristianismo– se revela en las escenas de caballos, peces, monos, tortugas, fénix, quimeras y dragones que decoran las paredes de estos lugares de oración. Todo responde a historias que no conocemos, y nosotros, los occidentales, nos sentimos como se debe sentir un budista cuando mira cuadros de la vida de los santos en nuestras iglesias: ninguno de los dos entiende nada.
El itinerario termina en un teatro en el agua. Las figuras que he visto en los templos aparecen esta vez en forma de marionetas que recrean la vida cotidiana y rural, las fiestas religiosas y los oficios. Titiriteros con el agua hasta las rodillas manejan tras el telón los hilos de divertidas figuras de madera lacada que cuentan Vietnam mejor que los libros. Y al final de cada función, un dragón-marioneta emerge y lanza llamas por la boca, se mueve a su antojo, da saltos por el escenario y salpica al público, siendo, sin proponérselo, una metáfora de su país, emergente, altivo y consciente de su fuerza, que se sacude de las aguas estancadas del pasado y avanza sin dejar indiferente a Occidente.
El dragón que hace tiempo despertó
En Vietnam todavía quedan, desperdigadas por los caminos, 3 millones de minas antipersona y más de 150 mil toneladas de explosivos sin detonar. Las librerías no venden literatura sino guías de viaje, cursos de idiomas y de cocina, propaganda comunista y bestsellers olvidados por turistas en las mesas de noche de los hoteles. La prensa la maneja el Partido, sus índices de corrupción son casi los más altos del mundo y los precios se han triplicado en los últimos años.
Pero algo ha cambiado. En la recepción de un pequeño hotel en Saigón una recepcionista vietnamita se entiende en inglés con un grupo de turistas chinos, y eso ya es un síntoma. El capitalismo ha llegado y hace tiempo que no es una palabra tabú, quizá desde que Deng Xiaoping dijera que enriquecerse no era incompatible con el socialismo “a la china”, por allá por los setenta. El dinero se mide en Dongs y se intercambia por millones a pesar de lo que digan la suciedad y la aparente pobreza (sólo aparente), y muchos vendedores, hoteleros, taxistas y conductores de cyclo (bicitaxi) estafan a turistas incautos en cada transacción con el mismo cinismo de ciertos banqueros occidentales.
En menos de 30 años de doctrina Doi Moi, la gran reforma económica implementada por el Partido Comunista en 1986 (una mezcla de capitalismo salvaje y fuerte intervención del Estado, pariente de la reforma china), Vietnam ha conseguido reducir del 58 al 3,4 por ciento los índices de miseria, lo que significa que en dos décadas 25 millones de personas salieron de la pobreza al mismo tiempo que más del 50 por ciento de su mercado laboral se colocaba fuera de la agricultura. Esta es quizá la prueba más auténtica de que lo yanqui ya es historia.
Los museos de la propaganda comunista van quedando relegados a la categoría de postales para turistas, igual que las repetidas exposiciones de fotografía de guerra que insisten en mostrar, una vez más, los arquetipos mundiales de la guerra: madre despidiendo a hijo soldado, niño que lleva recados entre las trincheras, mujer al frente de los cañones… cuando no son cuerpos descuartizados por la metralla y los bombazos, u hombres deformes, casi monstruos, como consecuencia del Agente Naranja, esa mezcla de herbicidas letal que se usó durante la guerra y que es muy parecida a la que hoy cae sobre los cultivos ilícitos en la guerra colombiana contra la droga.
Mientras tanto en Ho Chi Minh City (Saigón), de la calle Catinat del americano impasible de Grahan Greene ya no queda nada. En su lugar, en el corazón de esa ciudad-mastodonte que se extiende desde el mar de China hasta la frontera camboyana, ciudad-océano como casi todas las capitales asiáticas, se levanta una de las torres más altas del sudeste asiático, hecha con capital cien por ciento vietnamita, y las boutiques de Gucci, Louis Vuitton y Loewe abundan en el distrito principal junto a los centros comerciales de lujo en los que sólo puede comprar la nueva burguesía vietnamita –la del partido–, y ciertos turistas rusos. Y en ese mismo escenario, empresarios como el dueño de una cadena de restaurantes de sopa -el Pho 24- están a punto de dar el salto a Norteamérica para invertir el proceso colonizador tradicional Occidente–Oriente - Norte–Sur, quizá para siempre. Ellos no tienen prisa. Cinco mil años de historia les dan una medida del tiempo que como occidentales no podemos comprender. Y el cronómetro ya se ha echado a andar.
Por eso a Vietnam hay que darle, ahora sí, los buenos días. Pero mejor ir a dárselos personalmente antes de su mediamañana, para cuando la destrucción urbanística habrá conquistado la bahía de Halong, la más hermosa del mundo, y en la que ya se ven, en algunas explanadas, grúas gigantescas que vaticinan la invasión hotelera. Para entonces contaremos por miles los turistas que, desde los juncos que atraviesan el archipiélago, darán la espalda a los desconcertantes chichones-montaña. Y en los brillantes arrozales de las tierras altas de Sapa, las etnias de las montañas serán un nuevo parque temático (si es que no lo son ya).
Este dragón indochino lleva décadas despierto, pero en Occidente seguimos viendo películas de marines en Vietnam, creyendo que la guerra con Estados Unidos fue para ellos la primera, e intentamos explicar que la batalla se perdió por.. por… cuando ellos llevan siglos enfrentándose con los chinos, los jemeres y los mongoles. Casi siempre ganando.
Seguimos sin comprender casi nada. Y los que vamos hasta allí miramos por sus ventanas sin darnos cuenta de que no somos invitados a pasar por la puerta. Nos maravillamos con sus mujeres, sus templos, su comida, sedas y artesanías, pero no comprendemos la sonrisa de aquel conserje de hotel que parecía sacado de un comic de Tintín y que antes de salir la primera mañana del hotel quería advertirnos de algo. Pero nosotros todavía no sabemos leer en sus ojos pequeñitos ni en su mueca ambigua. Y quizá no lo sepamos nunca.